Mi abuelo no quería celebrar su cumpleaños. Dijo que no, que no y que no. Mi madre le decía:
—Pero papá, ochenta años no se cumplen todos los días.
—Gracias a Dios —dijo mi abuelo—. Sólo faltaba que ese disgusto se lo dieran a uno cada dos por tres.
—¡Sí, abuelo! Nosotros te lo preparamos, invitas a tus amigos, compramos una piñata... —ya me lo estaba imaginando.
—Y dentro de la piñata podéis meter pastillas para la artrosis, pastillas para la incontinencia, pastillas para la tensión... —mi abuelo estaba por verlo todo negro—. Si invito a mis amigos esto puede parecer un asilo. No me gusta, todo esto lleno de viejos, de dentaduras postizas, de juanetes, no quiero. Además, ¿qué amigos tengo yo?
—El abuelo de Yihad —le dije yo.
—Le digo al abuelo de Yihad que venga a mi cumpleaños y se mea de la risa. Los viejos no celebran el cumpleaños, eso no se ha visto nunca. ¿Queréis también que apague ochenta velitas?
—¡Sí! —dijimos el Imbécil y yo, que a veces estamos de acuerdo.
—Yo apago ochenta velas y me enterráis después del Cumpleaños feliz.
El Imbécil y yo empezamos a cantar el Cumpleaños feliz. Ese tipo de canciones siempre las cantamos a dúo y dando patadas en las patas de la mesa. Es nuestro estilo: la canción melódica. Mi abuelo seguía en lo suyo:
—Y encima, como eres viejo, la gente sólo te regala bufandas, te llenan el armario de bufandas. Ni una corbata, ni un frasco de colonia, ni un chaquetón tres-cuartos, sólo bufandas.
—Pues dinos lo que quieres que te regalemos —mi madre no se da por vencida tan fácilmente.
—¡Nada! No tengo nada que celebrar, no tengo amigos y no tengo ganas de cumplir ochenta años; lo único que tengo son bufandas de los cumpleaños anteriores.
Dicho esto mi abuelo se metió en el cuarto de baño para ponerse los dientes postizos, porque se iba a tomar el sol con el abuelo de Yihad. Mi abuelo no es de los que les gusta tomar el sol sin dientes. Cogió la puerta y se fue. El Imbécil y yo nos quedamos con el Cumpleaños feliz en la boca.
Yo hasta ese momento no había conocido a nadie que no quisiera celebrar su cumpleaños. Incluso mi madre, que desde hace muchos años sólo quiere cumplir 37, lo quiere celebrar, y lo avisa muchos días antes para que mi padre se acuerde y le compre un brillante, un visón o una batidora con unas cuchillas mortales, que es lo que al final le acaba comprando siempre.
Después del portazo de mi abuelo pensé que mi madre se iba a enfadar, porque si hay algo que a ella no le gusta en la vida es que le lleven la contraria. Así que el Imbécil y yo nos quedamos muy callados porque en esos momentos es muy facil que te la cargues por lo que sea; como estornudes un poco fuerte se te puede caer el pelo, y no precisamente por el estornudo. Pero no, mi madre no se enfadó, siguió quitando la mesa como si tal cosa. Ya lo dijo mi padre un día del año pasado: “Ella es imprevisible.”
La madre imprevisible no volvió a nombrar el cumpleaños de mi abuelo, y el famoso día A (A de Abuelo) se acercaba peligrosamente. La víspera de aquel miércoles misterioso, mi madre me llamó a su cuarto y cerró la puerta. Yo me eché a temblar inmediatamente y le dije:
—Yo no lo hice con mala intención, fue el Imbécil que sacó los polvorones del mueble-bar y quería ver cómo se espanzurraban si los tirábamos por el balcón. Resultó que el que tiré yo fue el que le cayó a la Luisa en la chepa.
—No te llamaba por eso, Manolito.
Hay veces en la vida que me precipito a la hora de pedir disculpas, y ésta había sido una. Por primera vez en la historia no me llamaba para echarme una bronca terrorífica; me dijo que iba a celebrar el cumpleaños de mi abuelo por encima del cadáver de quien fuera.
—Pero si él no quiere...
—Lo que él quiera o no quiera a nosotros no nos importa.
Así es mi madre, ni el Papa es capaz de hacerla cambiar de planes. Me gustaría a mí que viniera el Papa a decirle a mi madre si tiene que celebrar o no un cumpleaños. Mi madre es la máxima autoridad del planeta, eso lo saben hasta extraterrestres como Paquito Medina.
Mi madre trazó un plan, un plan perfecto, el plan más perfecto que una madre ha trazado desde que existe vida en el globo terráqueo. El plan consistía en lo siguiente:
a) Me iría con mi abuelo a llevar al Imbécil al médico. ¿Qué por qué llevábamos al Imbécil a médico? Porque tenía mocos, pero daba igual, si no hubiera sido por los mocos hubiera sido por otra cosa, porque el Imbécil no sale del médico; es el típico niño que lo coge todo. ¿Por qué? Porque chupa toda la caca del suelo. Pero vamos a dejar esa historia. Si te contara las guarrerías que hace el Imbécil no podrías volver a comer en tu vida.
b) Mientras nosotros estábamos en el médico, mi madre iría al súper a comprar provisiones para la fastuosa merienda colosal.
c) A las seis de la tarde, en casa. Los invitados seríamos: mi padre, mi madre, la Luisa, el marido de la Luisa, yo y el Imbécil.
¡Qué rollo repollo de cumpleaños! Le pregunté a mi madre si se lo decía al abuelo de Yihad, pero mi madre se acordó de que mi abuelo había dicho que le daba corte invitar a un amigo viejo. Pues nada, sin amigo viejo.
Antes de salir de la habitación mi madre dijo:
—Y como me entere de que vuelves a tirar polvorones por la terraza, vas tú detrás.
Ya sabía yo que era imposible entrar a la habitación de mi madre y que no te la cargaras por algo. Bueno, había salido sano y salvo, sin cicatrices, no me podía quejar.
Tener un secreto tan gordo dentro de mi cerebro me ponía muy nervioso. Había momentos en que me parecía que no me cabía el secreto en la cabeza. Por la noche le dije dos o tres veces a mi abuelo cuando nos acostábamos:
—Abuelo, mañana es tu cumpleaños, pero jamás lo celebraremos.
Mi abuelo decía: “Pues bueno”, y cerraba los ojos para dormirse. Hay veces que parece un terrible hombre impasible.

Al día siguiente le abría las tripas a mi cerdo. Mi cerdo es una hucha de barro. Generalmente la gente rompe el cerdo cuando tiene la hucha llena; pero como yo nunca espero a tenerla llena y siempre quiero abrirla cuando suenan dos o tres monedas porque más no aguanto, mi padre le hizo una ranura secreta en la barriga y todos tan contentos: ni yo tengo que romper la hucha ni ellos tienen que comprarme una cada domingo.
Tenía ciento cincuenta pesetas. No era mucho. La verdad es que sólo llevaba ahorrando un fin de semana; eso no daba ni para comprar las bufandas esas a las que mi abuelo tenía tanto asco. Si hubiera tenido dinero me hubiera gustado comprarle una dentadura postiza. Es que la que tiene se la hicieron un pelín grande y como se ponga a comer algo duro es un desastre mundial: acaba por quitarse la dentadura con el trozo de carne clavado en sus dientes postizos.
Me llevé las ciento cincuenta pesetas al colegio. Estaba a punto de gastármelas en el Puesto Azul —el Puesto azul es el puesto del señor Mariano, que tiene todas las chucherías conocidas en uno y otro confín—, en una bolsa de canicas rojas que le han traído al señor Mariano desde China; pero me eché para atrás porque desde que el Imbécil estuvo a punto de ahogarse con mis canicas, mi madre las tiene bastante prohibidas. Nada de canicas. Luego vi unos sobres que tiene de indios, pero es que los indios del señor Mariano no se tienen de pie, y a mí me gusta que se tengan de pie para hacer una montaña con el cojín y poner a todos los indios asomando sus plumas por detrás, como en las películas. Nada de indios. Luego vi una peonza, pero ya tenía. Un yoyó, ya tenía... ¿A que no sabes lo que vi de repente, sin previo aviso? Una dentadura de Drácula. No tenía dinero para una dentadura de dentista, pero sí para comparle a mi abuelo una de Drácula. Me gastaría el dinero en mi abuelo. En ese momento fui la mejor persona que he conocido en mi vida, sin exagerar. Fui como ese niño del cuento que es capaz de morir por salvar a su abuelo. Menos mal que yo no me veía en la obligación de morir, poque, la verdad, eso me lo hubiera pensado dos veces.

Yihad me dijo en el recreo que si le dejaba mi dentadura. Se la dejé un rato, pero le pedí que no me la chupara mucho porque se la iba a regalar a mi abuelo. Luego se la puso Paquito Medina y el Orejones, que me la dejó llena de bollo. La limpié en sus pantalones y se quedó tan blanca como antes, porque era una dentadura de primera calidad.
Cuando estábamos en clase me acordé de que mi abuelo había dicho que no quería un cumpleaños con viejos, así que pensé que sería una gran idea invitar a mis amigos. Mis amigos pueden tener muchos defectos (los tienen todos), pero no son viejos. Les pasé un papel a escondidas. A mi sita no le gusta que te pongas a invitar a la gente a un cumpleaños mientras ella explica un rollo de los climas del mundo mundial. Pensé que a lo mejor no les apetecía venir al cumpleaños de un abuelo... ¡Sí, todos dijeron que sí! Mis amigos son capaces de ir al cumpleaños de Fredy Crouger con tal de tomar tarta y coca cola. Les dije que entonces se tendrían que venir todos antes a la Seguridad Social a llevar al Imbécil al médico. “Pues bueno, pues nos vamos”, dijeron.
A la hora de comer felicitamos a mi abuelo y nos pusimos a ver la televisión como si no nos importara nada más en este mundo. Hay veces que lo que más nos importa en este mundo es la televisión, pero en esta ocasión estábamos disimulando.
Cuando llegué al colegio después de comer, Yihad estaba con su abuelo en la puerta. Yihad dijo:
—Mi abuelo quiere saber por qué tu abuelo no le ha invitado a su cumpleaños.
Es que piensa que lo de invitarse a los cumpleaños no es de viejos.
—Pues le va a salir el tiro por la culata porque estoy harto de invitarle en el Tropezón para que ahora me deje a mí tirado en la calle. ¿A qué hora es el cumpleaños de las narices?
—A las seis.
Estaba claro que la opinión de mi abuelo no era sagrada, todo el mundo se la saltaba a la torera. El plan perfecto trazado por mi madre quedaba así:
a) Mi abuelo, Yihad, yo, el Orejones, Paquito Medina, y la Susana iríamos a la Seguridad Social para que el médico le viera los mocos al Imbécil. Un espectáculo sólo comparable al de “Los Cazafantasmas”
b) El abuelo de Yihad estaría a las seis con los dientes puestos en mi casa. Allí se encontraría con mis padres, la Luisa y su marido. Mi madre se preguntaría a sí misma: “¿Y a éste quién le ha invitado?” Pero se lo callaría porque delante de las personas de fuera siempre es muy educada, como Lady Di.
c) La fastuosa merienda colosal estaría esperándonos en la mesa.
Mi abuelo se quedó alucinado cuando vino a recogerme al colegio con el Imbécil y se encontró con que todos nos íbamos al médico con él, pero se calló. Está acostumbrado a que le hagamos cosas peores, como aquel día que el Orejones y yo le cambiamos una aceituna negra por una cucaracha en el Tropezón. La atravesamos con su palillo de dientes y todo; la verdad es que daba el pego, pero mi abuelo sospechó que no se trataba de una aceituna como las demás cuando vio que a la aceituna se le movían las patas. Bueno, al fin y al cabo las cucarachas son tan típicas en el Tropezón como las aceitunas.

En la sala de espera de la Seguridad Social lo pasamos bestial. Es fantástico ir al médico cuando es a otro al que tienen que mirar. Patinábamos por los pasillos, bailábamos la peonza, jugábamos al churro—media manga y cuando queríamos reírnos como animales le preguntábamos al Imbécil:
—¿Cómo le vas a decir al médico que te suenas los mocos?
Y el Imbécil entraba en estado de concentración y luego se los metía para adentro. Mis amigos se partían el pecho de ver al Imbécil hacer su tontería mayor y el Imbécil se emocionó de ser el centro de la reunión, y de tanto echarse los mocos para dentro se puso rojo rojísimo que por poco se queda en el sitio por payaso. Luego pasamos todos juntos a la consulta del doctor Morales, que es el médico de todos mis amigos y cura prácticamente todas las enfermedades y además, según dicen las madres, está como un tren y es un cachondo. El doctor Morales es un médico de serie de televisión, en eso está de acuerdo todo Carabanchel. Nos subimos todos a la camilla con el Imbécil; todo parecía ir muy bien hasta que Yihad empezó a querer tirarnos camilla abajo; entonces el simpático doctor Morales, ese doctor de serie de televisión, nos dijo que si no teníamos nada que hacer en nuestra casa. El Orejones, que le ha tocado el papel en esta vida de meter la pata dijo:
—Sí, tenemos que celebrar el cumpleaños de...
No pudo terminar su frase asesina porque se encontró con que cuatro codos se le habían metido en la boca. Eran los nuestros.
El caso es que el diagnóstico del médico nos tranquilizó mucho: los mocos del Imbécil no eran graves, eran asquerosos. De repente me di cuenta de que ya eran las seis y cuarto, cogimos todos a mi abuelo tirándole del chaquetón y lo llevamos casi corriendo hasta mi casa. De vez en cuando nos daba la risa nerviosa, porque la emoción de llevar a un abuelo a un cumpleaños sorpresa sólo se puede comparar a las cataratas del Niágara o al cañón del Colorado; lo demás en la vida no es tan emocionante.
Cuando llamamos al telefonillo de mi casa, salió la voz de mi madre diciendo:
—Manolito, dile al abuelo que se acerque al Tropezón a traer una botella de casera para la cena.
Mi abuelo, que lo estaba oyendo, se dio media vuelta para ir al Tropezón; a él le encanta que mi madre le mande al bar a por alguna cosa que se le ha olvidado. Lo que ocurre es que luego a él se le olvida despegarse de la barra para volver a casa.
Subí con mis amigos a casa. Mi madre abrió la puerta y se nos quedó mirando:
—¿Y todos estos?
Con mis amigos no se corta ni un pelo; los trata igual de mal que si fueran sus hijos.
—Como el abuelo no quería un cumpleaños lleno de viejos le he traído a mis amigos.
—No importa —esto lo decía mi madre con un tono sospechoso—; tenemos niños, viejos... Es un cumpleaños para todos los públicos.
Era verdad. Al abuelo de Yihad se le había ocurrido traerse a cuatro abuelos más de los que van a a jugar al chinchón al Club del Jubilado. También estaba la Luisa, pero eso no es ninguna novedad; la Luisa siempre está en mi casa, menos a la hora de dormir, que se baja con su marido por si a Bernabé se le descoloca el peluqín mientras ronca. Mi madre nos colocó alrededor de la mesa. No se podía tocar ni un panchito porque estaban contados y mi madre se pone nerviosa cuando hay mucha gente y poca comida. Todo estaba preparado para cantar el Cumpleaños Feliz cuando el abuelo asomara por la puerta.
Oímos la llave y nos pusimos a cantar como locos y a comer al mismo tiempo. Antes de que llegara al salón, Yihad había acabado con las patatas y su vaso de coca cola; y eso que mi casa, como dice mi madre, es una caja de cerillas y uno llega pronto a todas las habitaciones. Pero el que entró no era mi aubelo, era el marido de la Luisa que venía con más víveres; tres botellas de vino para los abuelos. Nos llevamos un cortazo y un tortazo. Mi madre dijo que al que se volviera a abalanzar sobre la comida le daba un bocadillo para que se lo comiera solo y triste en el parque del Ahorcado. Es una madre sin compasión.
El marido de la Luisa tomó posiciones en el corro que formábamos alrededor de la mesa. Volvió a sonar la llave en la puerta y repetimos nuestro Cumpleaños Feliz con la misma energía poderosa de antes. Yihad se siguió metiendo comida en la boca creyendo que mi madre no se daba cuenta. Se equivoca; ella siempre se da cuenta, lo que pasa es que a veces decide hacerse la sueca. Si yo fuera Dios la contrataría: ella es capaz de tener sus ojos en todas partes. Es del tipo de madre camaleónica.
Otro corte como un castillo: era mi padre, que venía con un queso manchego que había comprado en un bar de la carretera que pillaba de camino. Mi madre cortó unos tacos de queso y los repartió para que matáramos el hambre mientras llegaba el protagonista de nuestra historia verídica.
Nos volvimos a colocar en nuestras posiciones, comíamos el queso sin hacer ruido para que al entrar mi abuelo no se percatara de que su casa estaba invadida por miles de personas. Pasó un rato, otro rato..., y al tercer rato los abuelos empezaron a pedir sillas porque, la verdad, mi abuelo se estaba poniendo un poco pesado.
Mi madre decidió llamar al Tropezón, ella tiene el teléfono del bar porque tiene que rescatar muchas veces a mi padre y a mi abuelo de las garras de algún pulpo que hay en la vitrina.
Se puso el dueño, el señor Ezequiel, y le dijo a mi madre:
—Pues sí, aquí está don Nicolás, me acaba de invitar a un tinto por su cumpleaños, dice que nadie le ha regalado ni una mísera bufanda.
Mi madre contestó:
—Dígale a mi padre que suba inmediatamente.
Y mi abuelo subió inmediatamente porque cuando mi madre dice inmediatamente no hay terrícola que se atreva a subir dentro de un rato.
La puerta del salón se abrió y empezamos a cantar nuestro Cumpleaños Feliz. Lo hacíamos mejor que los niños cantores del Papa; si el Papa nos conociera nos contrataría «ipso facto». Tenías que haber visto la cara que puso mi abuelo cuando vio que España entera estaba en el salón de mi casa. Detrás de él entró Don Ezequiel con una fuente de gambas y otra de berberechos, y todo el mundo lo recibió con un gran aplauso. Creo que las fuentes no duraron ni cincuenta milésimas de segundo. Los abuelos se comían las gambas con cáscara y los berberechos a puñados. La gente empezó a sacar los regalos. El regalo del abuelo de Yihad fue una bufanda a cuadros que a mi abuelo le encantó; los otros abuelos le regalaron dos bufandas, una negra y otra verde que a mi abuelo le parecieron preciosas; la Luisa le había comprado una bufanda «made in Italia» que a todos nos pareció muy elegante; mi madre le regaló un foulard, que es como una bufanda, pero de tela, «para que parezcas más joven», y todo el mundo estuvo de acuerdo en que parecía diez años más joven; mis amigos le prometieron su bufanda para el cumpleaños que viene; y el Imbécil y yo le dimos la dentadura de Drácula, que fue un exitazo. Mi abuelo se quitó sus dientes postizos de siempre y se puso la del señor Mariano. Le estaba perfecta. Mi abuelo dijo que sería la dentadura de los domingos. Molaba mi abuelo de vampiro: el famoso Vampiro de Carabanchel, ése es mi abuelo

No quedó nada. Se acabó el vino, la casera, las cocacolas. Bajaron a por más, se siguió acabando. Los viejos hacían cola todo el rato para mear; cuando le tocaba al último de la fila, ya tenías ganas otra vez el primero.
Mi madre sacó la tarta, pero la tarta no se veía: quedaba oculta por ochenta velas. Mi madre bajó las persianas para que el salón quedara iluminado sólo con la luz de las velas. El Imbécil se puso a llorar porque decía que le daban miedo las caras de los viejos alrededor de la tarta. A mi abuelo le sobresalían los colmillos a los dos lados de la boca. Estaba realmente espectral, sólo le faltaban unas gotas de sangre por la barbilla. Mi madre nos dijo que apagáramos los niños las velas. Gritaron: ¡Una, dos y tres!, pero Yihad se nos adelantó y las apagó él casi todas. Hasta en las fiestas de tu abuelo siempre hay un tío que te fastidia la vida. Mi madre dijo que en los cumpleaños no hay que pelearse, así que tuve que aguantarme, como siempre. Ahora que lo pienso paso de soplar velas, qué idiotez. Mientras partían la tarta cantamos Es un muchacho excelente, y a mi abuelo se le cayeron dos o tres lágrimas, como siempre que se birnda, que el reloj de la Puerta del Sol toca para las uvas o que sale gente en la televisión muriéndose en la guerra. El abuelo de Yihad dijo que mi abuelo tenía que decir unas palabras. Mi abuelo decía que no, que no y que no, pero se hizo el coro del Papa para gritar: “¡Que hable, que hable!” Entonces mi abuelo dio una noticia, la mejor noticia de la temporada teniendo en cuenta que el Real Madrid como siga así no va a ganar la Liga. Mi abuelo anunció:
—Siempre he dicho que tenía pensado morirme en 1999, unos días antes de que acabara el siglo XX, bueno, pues he pensado que voy a probar dos o tres años del siglo XXI.
El público aplaudió. Mi madre le pidió a los abuelos que se bajaran con nosotros al parque del Ahorcado mientras ella recogía.
El suelo estaba lleno de patatas y de cocacola. Seguro que por la noche estaría otra vez brilante como un espejo, porque mi madre es como esas madres de los anuncios, pero con la casa mucho más pequeña.
Bajamos al parque del Ahorcado. Al rato empezaron a venir las madres para recoger a mis amigos. El Imbécil, mi abuelo y yo nos quedamos los últimos. Ya no teníamos que llevar la odiosa trenca y los días eran mucho más largos. Ese cambio meteorológico ocurre todos los años en Carabanchel el 14 de abril, el día del cumpleaños de mi abuelo. No me preguntes por qué. Científicos de todos el mundo han intentado encotnrar una explicación a este fenómeno y no la han encontrado, pero han tenido que admitir que el verano en Carabanchel empieza el día en que NIcolás cumple años.
Mi abuelo se había bajado todas sus bufandas en una bolsa para miralas de vez en cuando. Yo hago lo mismo con mis regalos de Reyes: me los bajo todos al parque del Ahorcado para que no se separen de mí en todo el día. Estábamos sentados en el único banco del parque del Ahorcado que no está roto; es el banco donde se echan la siesta por la mañana todos nuestros abuelos. El que se había dormido era el Imbécil, tenía la cabeza apoyada en mi abuelo y los pies en mí. Siempre me toca soportar lo peor de las personas. El Imbécil es muy pequeño, pero ya le huelen los pies; en eso ha salido a mi padre. Yo también he salido a mi padre: en las gafas y en el nombre.
Yo estaba muy contento porque ya quedaba mucho menos para que se acabara la escuela y la despiadada sita Asunción desaparecería por unos meses. Llegarían los meses de verano y mi abuelo, el Imbécil y yo nos bajaríamos al parque hasta que se hiciera de noche, sin chaqueta, sin abrigo, sin nada. Las madres nos llamarían por las terrazas cuando las salchichas estuvieran hechas y todo el mundo en mi barrio se acostaría mucho más tarde. Molaba cien kilos que llegara el verano.
Mi abuelo me señaló el sol tan rojo a punto de desaparecer detrás del árbol del Ahorcado. Mi abuelo dice que el suelo de Carabanchel es horroroso, pero que el cielo es de los más bonitos del mundo, tan bonito como las pirámides de Egipto o el rascacielos de King Kong. Es la octava maravilla del mundo mundial.
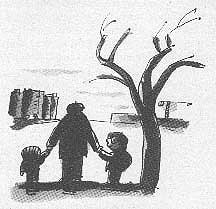
Todo estaba tan quieto como en una película que echaron en la tele en la que un abuelo y un niño se quedaban los últimos en el cementerio después del entierro de uno que era negro. Pero esto era mucho mejor porque en la película de mi vida no habría ningún muerto de momento, me lo había prometido mi abuelo.
No te lo vas a creer, pero creo que fue la tarde más feliz de mi existencia en el planeta Tierra.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario